MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés

Para fortuna de las nuevas generaciones, los grandes cambios en la humanidad llegaron para facilitar la vida en los últimos años, pero fue gracias al trabajo sembrado con esfuerzo, sacrificio y dedicación de los hoy mal llamados viejos, aquellos nacidos en las décadas del 50 y los 60.
Esta generación será quizás la última que en su mayoría fue educada con disciplina, la que enfrentaba con humildad la reprimenda cuando se perdían años colegiales y la que al ganar el curso disfrutaba con el premio que ello significaba. En aquella época, como base de la formación estudiantil, al maestro se le respetaba y era quien ejercía la inapelable autoridad en los salones de clase.
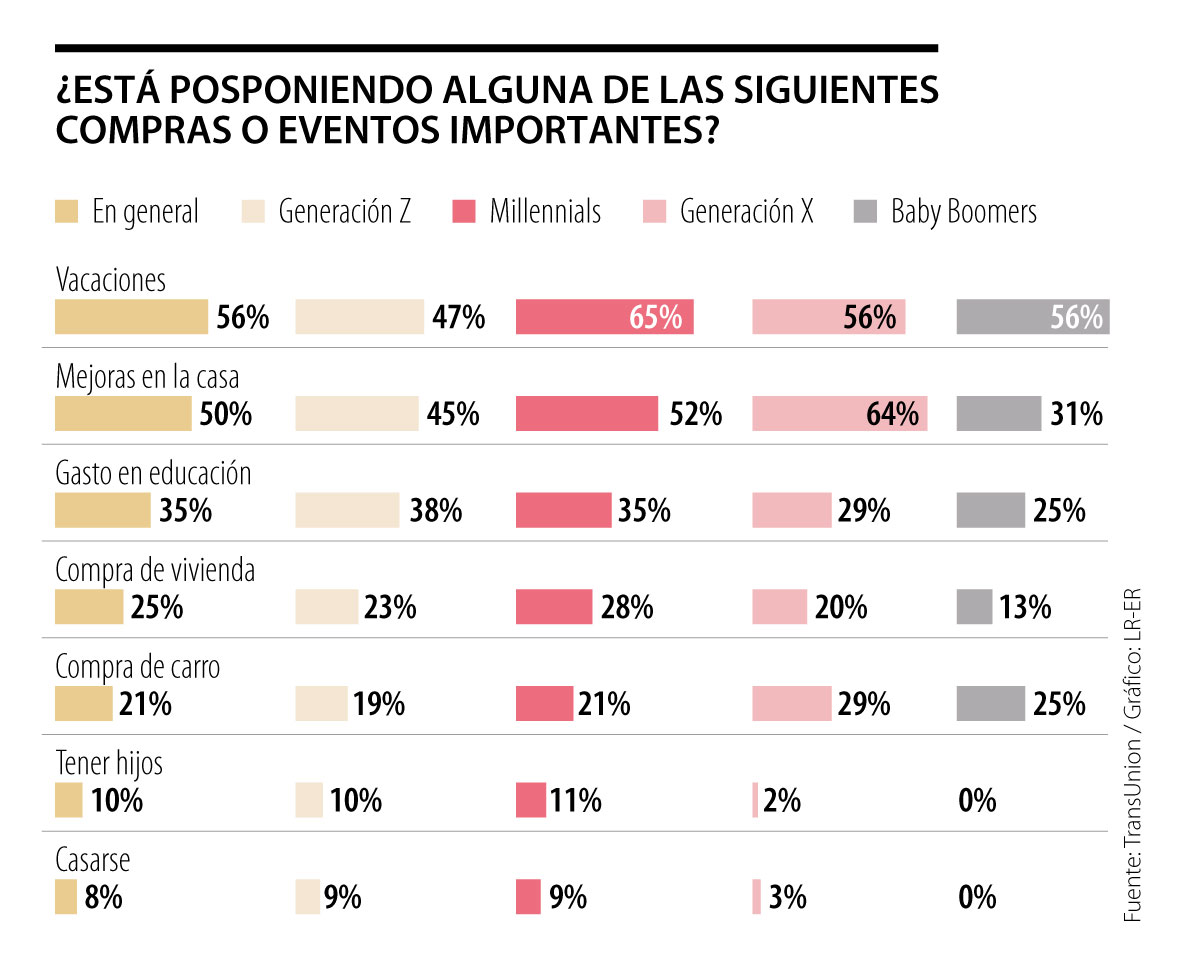
Hacer un trabajo para el colegio se convertía en una odisea con la máquina de escribir. El mensaje era claro: si te equivocas vuelve y comienza. Estudiar era el arte de desplegar el ingenio de la investigación, sin computadores, celulares y faxes, entre otros. Era el sálvese quien pueda, porque esa era su responsabilidad.
El entorno citadino que nos acompañaba resultaba muy diferente. Las calles eran el epicentro del fútbol, las piedras hicieron las veces de arcos y cualquier forma redonda, como por arte de magia, se volvía balón. Era el verdadero disfrute de lo sencillo.
Los largos y extenuantes paseos de familia realizados por las viejas carreteras, muchas de ellas convertidas hoy en autopistas, se hacían con los niños en la parte trasera del vehículo, no se usaban cinturones de seguridad y nunca faltaba la pregunta del millón: ¿ya vamos a llegar?
Las órdenes las daban los padres de familia y una sola mirada bastaba para que nos sintiéramos regañados; la correa, aquella del sentido figurado de “aquí está la que quita lo malo y pone lo bueno”, y la chancleta voladora eran nuestros verdugos. La correa como protectora del orden, la limpieza y el respeto no dejó secuelas, aunque entregó momentos de resentimiento pasajero, fue su rigidez la que encausó nuestras vidas.
Poder ver la televisión, con solo dos canales en blanco y negro, en su comienzo, era un privilegio. Y ni qué decir del amado Betamax, en el que una película como La Niña de la Mochila Azul, se repetía una y otra vez por fuerza de las circunstancias.
Otra de las cosas que parecían “imposibles” era el acceso a los viajes aéreos que estaban llenos de limitaciones; pensar en ir en avión a otras ciudades o países se convertía en un sueño. Las vacaciones maravillosas eran en las fincas en compañía de los primos y amigos cercanos al lado de vacas, caballos, perros y quebradas. La “postrera” recién ordeñada, los jugos con agua de la llave, los bolis y el empleo de pañales de tela, que eran de uso corriente, a ninguno nos dejó secuelas.
Algo que nos marcó de forma notoria dentro del ámbito más cercano fue el estudio. En su mayoría éramos recibidos con un abrazo amoroso de nuestras madres al llegar del colegio y disfrutábamos el almuerzo con los padres, quienes ocupaban con orgullo su posición de cabecera en la mesa. El tiempo se empleaba para invertirlo al lado de los nuestros y consolidar así el concepto de familia.
Todo, en verdad que era muy diferente en aquel tiempo. La urbanidad era un principio básico. Saludar se convirtió en un arte. Ante la llegada de un adulto a la casa, debíamos pararnos, estrechar su mano, mirarlo de frente a los ojos y dado el caso ceder nuestra silla como acto de elemental cortesía. Era el imperio de las buenas costumbres y modales.
Poder contar con casa propia, carro y beca era un privilegio de unos pocos. A manera de constante social eran tiempos de familias numerosas, bajo el lema “donde comen tres, comen cuatro”. Los cuartos o habitaciones de los hogares eran para compartir con los otros hermanos; la ropa y los juguetes se heredaban y pasaban de mano en mano. Algo excitante era la lavada del carro del papá, ese que se convirtió en el inseparable amigo fiel.
En aquel tiempo no existía el concepto de nutrición, sino más bien el precepto “de lo que no mata engorda”. Nuestros abuelos, para darle otra mirada al entorno familiar, se murieron de repente y en casa, pero la mayoría acompañados de sus hijos en lugar de sofisticados hogares especiales para la tercera edad.
Las primeras rumbas de la época fueron en garajes con luces apagadas y la moda era bailar juntos desde vallenatos hasta baladas norteamericanas. Escuchar la canción favorita en la radio era un signo de suerte, se hacía también con el “long play”, sino estaba rayado, o en casete sino se enredaba la cinta.
La comunicación telefónica era más complicada, se disponía de un solo aparato en la casa y cuando tocaba el turno de utilizarlo el tiempo era limitado; su abuso se castigaba con la postura de un candado y la consabida reprimenda. Los mensajes para las amigas eran de texto, pero hechos a puño y letra. Eran cartas que se doblaban especialmente antes de ser entregadas y se convertían en verdaderos secretos de Estado.
Esta legión de veteranos, de los años 50 y los 60, es precisamente la que realmente motivó el cambio, la que sufrió incomodidades y violencia, la que incluso llegó a dormir con el ruido de las bombas, que se despertaba y salía diariamente del hogar orando para pedir por el regreso con vida.
A esta gente tan especial solo le debemos cosas buenas, porque los jóvenes de hoy están recibiendo los frutos de una cosecha que se labró con mucho esfuerzo y sacrificio. Gracias a este grupo humano que está en proceso de extinguirse, le brotaban las ganas de salir adelante y forjar el futuro en cada madrugada trabajando en lo que fuera para traer prosperidad a su familia, sin pena, con humildad y disciplina. A este contingente de contemporáneos es, precisamente, al que le rendimos admiración y respeto.
La reticencia del Banco de la República a bajar su tasa repo nominal hacia 7,75% antes de finalizar 2025 parece estar más atada a la “resaca histórica” de estar perdiendo por quinto año consecutivo su meta en el rango 2%-4%
Hay que tener en cuenta que somos un país de pequeños y medianos empresarios, donde todos los negocios empezaron en pequeña escala y fueron creciendo con el desarrollo del país
Miguel Uribe Turbay ya no está. Su voz se apagó desde aquella tarde trágica, pero en ellas seguirá resonando su legado. Y quizá ahí radique la mayor enseñanza que nos dejan, que un legado verdadero no muere con quien lo inició